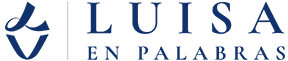Ojalá se te acabe la mirada constante,
la palabra precisa, la sonrisa perfecta…
Silvio Rodríguez, Ojalá
¡Qué fresca la mañana! Era todo lo que ella había soñado: una temperatura sin conflictos, un país sin conflictos, un amor sin conflictos… Aquí se reía de si misma: había llegado como decían que llegó Miss Emily Sands a Egipto en 1926, con dieciocho baúles, séquito y hasta un perro que pagaba su precio en oro porque la obligaba a caminar justamente cada mañana para mantener las formas de ese diminuto cuerpecito que tanto fascinaba a los hombres, en especial a Juan, su actual y -supuestamente- definitivo amor.
Este sitio es magnifico, se repetía una y otra vez, mientras caminaba, saludaba y controlaba a su Rocki.
Puenteblanco era un barrio diseñado con esmero: una orilla se desbordaba en varios tonos de verde donde las edificaciones surgían convenientemente aisladas del ruido automotor; en la otra orilla, cada tres pasos, se ofrecían pizzas a seis euros, gafas dos por una, o la casa de tus sueños si ahorras aquí. En medio, una caminería que cada cierto tiempo cruzaba horizontalmente otro camino uniendo una acera con la otra prolongándose en un paso de cebra. Daba la sensación que sobraba tiempo y espacio.
De vez en cuando alguno que llevara prisa, cruzaba horizontalmente, conectado a un móvil, riéndose, sin ni siquiera mirar a los lados.
El papel saltó del bolsillo de su chaqueta precisamente mientras él cruzaba pegado al móvil. Ella lo recogió, llamó a su perro y apuró el paso para devolverlo, pero el señor iba muy de prisa jijijajá. Entonces se fijó que había algo escrito en el papel: Icoa- 699717234. Su cabeza reaccionó en inaudibles interjecciones; cómo, qué, ante, contra; al corazón una corriente eléctrica lo perturbó, por lo que trató de acercarse con más empeño. Si se quitaba la capucha lo terminaría de armar y disiparía su duda; quizá se conocían.
Icoa, Icoa… Icoa era esa amiga con un chalet muy grande y poca presencia paterna, donde se hacían fiestas memorables. Pocas Icoas existían pues se trataba de un nombre indígena: piel blanca, alma blanca, según su padre que la adoraba. Icoa fue esa juventud excesiva, momentos de placer infinito pero también de malestares atómicos, hasta que pasó lo que pasó.
Era de madrugada y el alcohol y la hierba campeaban a sus anchas; juegos tontos, risas, restregones. Cuatro tipos raros, armados y encapuchados, aparecieron en la mitad del jardín gritando vulgarmente; preguntaban por el padre. Ella, en un ataque de valentía, dio la cara, exigiendo que desalojaran su espacio. Los tipos se dispersaron y al no encontrar lo que buscaban, decidieron unirse a la fiesta e ir más allá: a Icoa, por su atrevimiento, la agarraron entre los cuatro y, después de someterla, se sirvieron de ella. Ella gritaba y trataba de escapar pero no la dejaron.
Ninguno reaccionó; ninguno habló, pestañeó, se movió, ni siquiera su supuesto novio, ni sus mejores amigas. El ambiente era nebuloso, las armas muy grandes, las piernas temblaban, los corazones no bombeaban… Al fin ellos se fueron y ella, entre manchas de sangre, quedó allí tirada por horas. Nosotros también.
Nunca nadie habló de esto. Los padres se extrañaron de la abrupta ruptura de relaciones de mejores amigos, pero como les convenía, la dejaron pasar. Para ellos, no había en nuestro mundo peligros ni problemas.
Icoa estaba aquí; Icoa quizá era una vecina de Puenteblanco, y ese de zancadas largas la iba a ver o era ella con quien hablaba por teléfono.
Mientras el tío se alejaba, pensó que Icoa podía ser Icoa, pero también las siglas del Instituto de capacitación oral avanzada.
No parecía muy apropiado tener memoria aquí, y menos hablar de eso. Vapores vanos de la fantasía.
-Rocki, ven aquí. La mañana está preciosa.