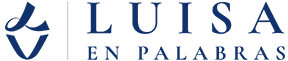Era septiembre. A pesar de que algunas gotas de lluvia zigzagueaban entre
nosotras para estrellarse contra el asfalto del patio de recreo, era el calor lo que imperaba. El sol a las once de la mañana, en esos quince minutos que nos dejaban salir a tomar algo, se regocijaba en una agobiante canícula. Y allí estaba ella, en medio del patio, rodeada de ojos espías, porque tenía un uniforme raro.
Era una niña grande, alta, ancha, amplia, extensa, nada que ver con nosotras que todavía no nos desarrollábamos. Como guinda, mostraba vozarrón, justo en el territorio donde nos enseñaban a ser señoritas elegantes por discretas.
Así me acuerdo de María Antonieta el primer día que llegó al colegio. Venia del Mater de Madrid. Teníamos unos doce años. Caracas despuntaba como metrópoli.
Creo recordar que tiempo después ella me explicó que su padre decidió emigrar de la noche a la mañana, por lo que su mamá no había tenido tiempo de comprar el uniforme de algodón con su blusa de popelina, pues la costurera no alcanzaba a vestir a todas las alumnas que requerían de unas puntadas de calidad. Estuvo sudando unos cuantos meses.
Otro recreo, otro día: una monja furiosa le dice a la niña del uniforme raro que a ella debe llamarla MADRE y no señora. Que son varias veces que se lo dice, que está bueno ya, que aprenda de una buena vez. De nuevo los ojos espías ahora preguntándonos cómo se le ocurría a esa niña no llamar a la Madre, Madre.
Llegó así hasta su último día: grande, alta, ancha, ocupando íntegro el espacio a su alrededor, hablando duro para que todos la oyéramos y plantándose frente a lo que no le parecía correcto. Cantaba genial. Tocaba instrumentos musicales, dominaba las castañuelas, bailaba con gracia y salero, hablaba español de España y portugués con su amiga Luchy cuando querían explicarnos a las demás el sentido profundo de la vida con mucho humor. Cuidaba y acompañaba a quien la necesitara, y moría por los perros, especialmente por Muñi y Triki.
Se instaló.
La verdad, yo pensé que ella era la que nos iba a enterrar a todas, pues creo que tenía relaciones hasta divinas: conocía a casi toda la sociedad caraqueña, a los curas, las monjas, los rabinos, buenos médicos… No solo se preocupaba por sus amigos sino por todo su círculo de afectos. En cierta ocasión me mandó un texto para decirme que se había desatado un incendio en el edificio donde vivía mi compadre, pero que no me preocupara que ella ya había llamado y él estaba bien.
Tenía memoria prodigiosa y ganas de prodigarse.
¡Cómo le gustaba la fotografía! A veces hasta hubo serios disgustos porque no todas queríamos aparecer en las redes, que ella usaba a diario. Siempre tenía argumentos para defenderse y en ellas seguirá presente.
Conmigo estuvo sin estar-estando toda la vida: aparece en mis fotos blanco y negro del colegio y en las de color de después. Un día desapareció del colegio; no me acuerdo cuándo volvimos a coincidir, pero me ayudó a vender mi apartamento en época de crisis (era una excelente agente inmobiliaria), me encargaba cosas cuando yo viajaba y últimamente jugábamos canastón. Era la mejor amiga de mis amigas. Como mi oficina quedaba cerca de su casa, un cafecito era obligado cuando nos encontrábamos en la calle, y ella, que también conocía a todos los de la urbanización, me recomendaba lo mejor para mi cabello, mi estomago o mi silueta. Ilse, mi secretaria, la adoraba, porque era su amiga también.
Compartimos a Beatriz su hermana como nuestra; tenemos fotos de constancia. Y estuvimos con ellas en sus grandes perdidas, y ellas con nosotras.
Era solidaria y siempre tenía palabras bonitas para consolar.
El 2 de febrero me escribió un wassup –con sus respectivas fotos, por supuesto- porque ahora formaba parte de la coral Giuseppe Verdi del Club Italo, y se acordó de mi pues cantaban en italiano. Estaba feliz. Terminó diciéndome que tenia muchos proyectos para este año.
¡Claro que si! Seguirás derrochando energía entre tu familia, con Beatriz de la mano, junto a Felícita y a Adelina, y a todos los que se te adelantaron.
Me quedo corta para abarcar tanta humanidad, vitalidad y despliegue de obra que dejaste.
La vida no es justa, Toña, ni algunas de nosotras somos efusivas con los afectos en los momentos adecuados. Gracias por haber sido tan querendona.
La Virgen, a la que tanto pedías, seguro debe tenerte bajo su manto.
Juan Ramón Jiménez, aquel que escribió sobre el burrito que nos hicieron leer en el colegio, tiene un poema que me recordó a ti:
Mi vida es esta ola.
Una vez, otra y otra,
rompe en la extraña costa,
deja su espuma sola,
y una vez, otra y otra
vuelve por donde ahonda
Hasta pronto, Toña.
Luisa Valeriano
Madrid, marzo 2020, unos días después de su partida.